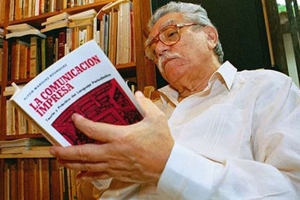Con
la lengua,
la columna más conocida del Maestro Alexis Márquez, constituye una magnífica
colección de acercamientos al movimiento lento y perpetuo del idioma, a la diaria y a veces
imperceptible pero constante revolución que ocurre silenciosamente en el cuerpo
de esa maravilla que distingue al ser humano del resto de la escala zoológica.
Siempre que la leía recordaba
yo los consejos de un muy fraterno amigo suyo con quien también tuve el
privilegio y la honra de compartir espacios que fueron desde lo académico
universitario hasta aquellos en que fluyen espontáneamente y con mucha fuerza
los lazos de admiración y amistad. Me refiero al recordado profesor José Santos
Urriola, quien solía decirnos que el que se mete a redentor del lenguaje corre
el riesgo de ser recurrentemente crucificado por lectores o escuchas.
Gregorio Alexis Márquez
Rodríguez (1931-2015), el profesor de Psicología cuya voz firme, segura y
regañona escuché por primera vez siendo yo todavía un imberbe estudiante de
bachillerato del Liceo Andrés Bello (1968), se quedó para siempre en mi memoria
y en mi futura vida profesional, hasta tener yo la magnífica honra posterior de
compartir con él y con otros admirados docentes las discusiones de la Academia
Venezolana de la Lengua.
Fui testigo de las muchas
veces que, ante cualquier duda, por distintas vías, la gente acudía a consultarlo
como si se tratara de un médico del lenguaje. Y no les faltaba razón para pensar
que podían encontrar en él la respuesta adecuada y contundente ante sus
angustias verbales. Primero, porque no dejaba argumento sin conclusión.
Segundo, porque era indiscutible su facilidad
para regodearse por los diferentes
pasillos idiomáticos sin volverse ni pesado ni aburrido. Cada crónica suya constituía
una explicación clarísima, aderezada a veces con su respectivo basamento
documental en los más reconocidos autores,
diccionarios y gramáticas. Tercero, porque abunda en su legado
escritural la evidencia de que claridad, sencillez y densidad pueden
aglutinarse sin contradicciones dentro de un mismo y único discurso que en este
caso va dirigido a lectores de muy distintas categorías.
Tanta era su pegada
comunicacional que hasta supe alguna vez de cronistas celosos por la relación
simbiótica que se generó entre él y sus lectores, sus escuchas o sus
televidentes. Una demostración más del misterio afectivo y comunicativo que
puede surgir a partir de la columna de prensa, cuando esa escritura logra cumplir
con un cometido tan loable y complicado como es divulgar asuntos gramaticales
sin caer en abstracciones ni complicaciones técnicas.
Su labor docente se multiplicó
a través de las notas dominicales que cada cierto tiempo recogía en libros. Siempre
llamó mi atención que, ante la insistencia y el llamado recurrente que hacía a
sus alumnos, esparcidos dentro y fuera del país, hubiera personas que le
escribían indicando que habían sido discípulos suyos y nunca lo fueron. Por
ejemplo, el caso de una dama que en una ocasión le pidió consejo ante varios detalles
gramaticales y fonéticos, «recordándole»
que había sido su alumna en la Escuela de Filosofía de la UCV, donde—según nos
comentó sonreído— Márquez jamás dictó
clases. El misterio viene quizás por la parte afectiva que se genera entre el comunicador
eficaz y los destinatarios.
En tantos escenarios manifestaba
Alexis Márquez Rodríguez sus puntos de vista sobre el español que hablamos en
Venezuela, que ya parece que hubiera sido profesor de cualquier habitante del
país, aunque algunos no hayan coincidido con él en las aulas. Igualmente, todos
se sentían llamados a poder consultarle y las pruebas están en los distintos
tipos de emisarios que, por vía postal, telefónica, electrónica o
personal, acudían a solicitar ayuda en
asuntos propios del lenguaje. En todo caso, me parece un mérito muy bien ganado
para quien, siendo autor de más de quince libros fundamentales para la historia
de la cultura nacional, supo ser fiel y vertical en pensamiento y acción,
aparte de persistente. Segura paz tendrán sus restos, y más que grata
resultará la tertulia celestial al lado de sus grandes amigos Alejo Carpentier,
Oscar Sambrano Urdaneta y Manuel Bermúdez.
Publicado originalmente en www.contrapunto.com (17 de mayo de 2015)
Imagen de Alexis Márquez Rodríguez aportada por www.contrapunto.com