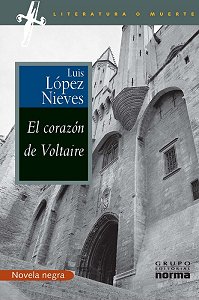|
| Fuente: http://www.mikelcasal.com/galeria.php?categoria=4&inicio=8, se invita a ver la galería se este magnífico caricaturista. |
Cuando entran en los “sin-cuenta", las damas
venezolanas se niegan contundentemente a ser tratadas como “doña”, “doñita” o “señora”. Esto se debe al piquete
relativo a la edad que implican esos tratamientos, en una época en la que la
gente parece no aceptar que los años pasen y las canas pesen.
Pocos imaginan lo difícil que, en mi trabajo
editorial, me ha sido lograr que algunas escritoras me revelen su fecha de
nacimiento para hacerla conocer en las contraportadas de los libros o fichas de
colaboradores de las revistas. A principios de los noventa, siendo yo editor de
una publicación académica (Tierra nueva),
me correspondió publicar un número cuyas colaboraciones habían sido escritas en
su mayoría por féminas. Pocos me creerán si les digo que casi todas se negaron
a confesarme su edad. Ni quitándose años, quisieron hacerlo. Pues, nada, ante
la negativa absoluta del grupo, luego de descubrir algunas en publicaciones
previas, decidí hacer yo mismo los cáluclos cálculos e inventé algunas fechas
de nacimiento de las que no había conseguido. Craso error. Ardió Troya.
La protesta no se hizo esperar ante el director de
la revista (mi colega Fernando Azpúrua Grúber) cuando salió la publicación.
Según ellas, a algunas les había asignado más de la edad que realmente tenían.
Viene al caso otra anécdota que alguna vez me
ocurrió en pleno tránsito capitalino. Tendría yo más o menos unos cuarenta y
cinco, todavía el pelo negro pero ya con algunas canas incipientes. En plena
vía rápida, me interceptó bruscamente una señora que, “a pepa de ojo” –como dice
Eloína-, calculé que podría pertenecer a la quinta edad. La selva de arrugas,
el pelo repintado, la doblez de su columna y su cuerpo enjuto denunciaban más o
menos unos setenta, por la medida conservadora.
Ante la creencia (de ella) según la cual yo me había
atravesado en su canal de circulación y puesto en riesgo su automóvil, la doña aceleró
el suyo y, sin mucho pensarlo arremetió contra el mío en un cruce, hasta obligarme
a frenar. Se bajó oligofrénicamente hecha furia y me gritó:
-¡Mire,
anciano, por qué no se va criar a sus nietos en vez de estar atravesándose en plena
vía!
Obviamente, se sentía mucho más joven que yo,
aunque la estampa de abuela le pertenecía más a ella que a mí. Guardé silencio.
Pero, cuidado, esto no es solo un asunto del sexo
femenino. Los hombres también nos hacemos los desentendidos cuando empieza a
llamársenos “maestro”, “mayor” o simplemente “señor”. Nos hacen cosquillas
tratamientos como esos. “Viejito” puede generar hasta un infarto o la amenaza
de unas trompadas. Y “anciano”, bueno, como para acudir a un tribunal y
entablar demanda por ofensas mayores.
Lo cierto es
que en estos tiempos, algunos caballeros también han asumido el propósito de
quitarse la edad. Unos la ocultan negándola o corriendo hacia adelante su año
de nacimiento. Cito un caso “de la vida real”: en mi afán por llevar desde hace
varios años un fichero de la narrativa venezolana, me he tropezado con un
colega escritor macho varón masculino que en la primera ficha que hice de él me
llevaba tres años de edad. Actualmente, en el reporte de contraportada aludido
en su libro más reciente, he descubierto que ahora soy dos años mayor que él.
Misterios de la literatura.
En mi caso particular, suelo ponerme mucha más edad
de la que tengo, para que la gente me halague argumentando que me veo mucho más
joven de lo que soy. Lo hacía mi amigo y hermano ya ido, el escritor José
Adames, y de él me plagié la idea. Alguna vez escribí en Facebook que nací en diciembre de 1905 y he de agradecer a todas
las personas que el año pasado (2011) me “felicitaban”, a veces sin darse cuenta de
que estaba cumpliendo ciento seis años. Cosas que ahora permite la Internet.
Otros han dejado de lado los prejuicios machistas y
portan un bisoñé que esconda la calva o las canas, cuando no les da por
utilizar tintes que a veces se les chorrean por la frente cuando sudan. No puedo
olvidar el modo como un poeta venezolano y humorista se refería a uno de
nuestros más prolíficos narradores apodándolo jocosamente “Mesié Igotín”. Casi
fin de mundo- dice Eloína- pues hoy en día hasta los comunistas ortodoxos se
tiñen el cabello.
Voy a lo contrario.
Tan embarazosa situación para ambos sexos ha hecho
a su vez que la gente busque nuevas maneras de poder dirigirse a los demás sin
ofenderlos. Entonces han pasado a la total confianza. Y como ya ni siquiera hay
necesidad de verse la cara, estas cosas suelen ocurrir actualmente por correo
electrónico o por teléfono.
Por ejemplo, a uno le entran unas ganas horrorosas
de seguir llamando a esas oficinas en las que las amables secretarias no vacilan
en tratarte con la más absoluta confianza.
Son verdaderos momentos para alzarle a cualquier
macho machista la vanidad hasta los tuétanos aquellos en los cuales preguntamos
por la persona a quien estamos llamando (“por favor, comuníqueme con Fulano”) y
de pronto la chica, a quien jamás le hemos visto el rostro ni otros atributos,
en un tono de familiaridad y acercamiento a veces desconcertante, responde: “no
miamor, el jefe no está, pero puedes llamarlo más tarde, corazón”.
Lo curioso de estas situaciones es el abrupto nivel
de cercanía en que uno entra, sin habérselo propuesto, con la persona que
recibe la llamada: verbigracia, la asistenta de uno de mis médicos es bastante
bien formadita, pero igualmente mal encarada frente a frente, en el consultorio.
No obstante, basta que uno le telefonee y le ponga tono de locutor decadente a
la hora de pedir la cita, para que se vuelva un mango en cuestiones de
tratamiento, con expresiones que incluso se vuelven ambiguas a través del hilo
telefónico:
-Mira,
corazón, el lunes no, pero te la puedo dar el viernes por la tarde.
Y si es mi esposa o mi hija quien llama para llevar
de emergencia a la niña, la susodicha pasa automáticamente a otras fórmulas que
solo utiliza con damas:
-Mi vida, vente directamente que
yo le digo al doctor que te la revise bien.
En general, las locuciones preferidas para tratar a
sus congéneres son “mamita” y “mi reina” (“no mi reina, sí mi reina, chao mi
reina, que estés bien, reinita…”). No obstante, si a las de su mismo género las
trata como “mamitas” ( ahora independientemente de la edad o la condición), y
aunque lo he estado esperando desde que acudo a ese consultorio, no pasa igual,
a la hora de responder mis requerimientos. A mí jamás me ha dicho “aló, papito”
o “mira, papacito”. O no le caigo en gracia o me reconoce la voz de anciano.
Conmigo no pasa de “mi amor” o “mi rey” y hasta
puede llegar a “mi corazón”, a pesar de que yo realmente no tenga nada que ver
con sus particulares posesiones, en tanto que con las damas suele mostrar menos
pudores en el tratamiento.
Asuntos del lenguaje, de la edad que nos retrata y
de los tratos.